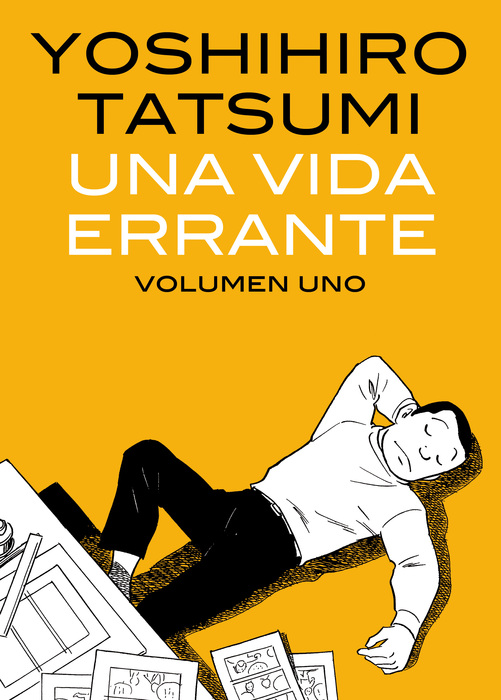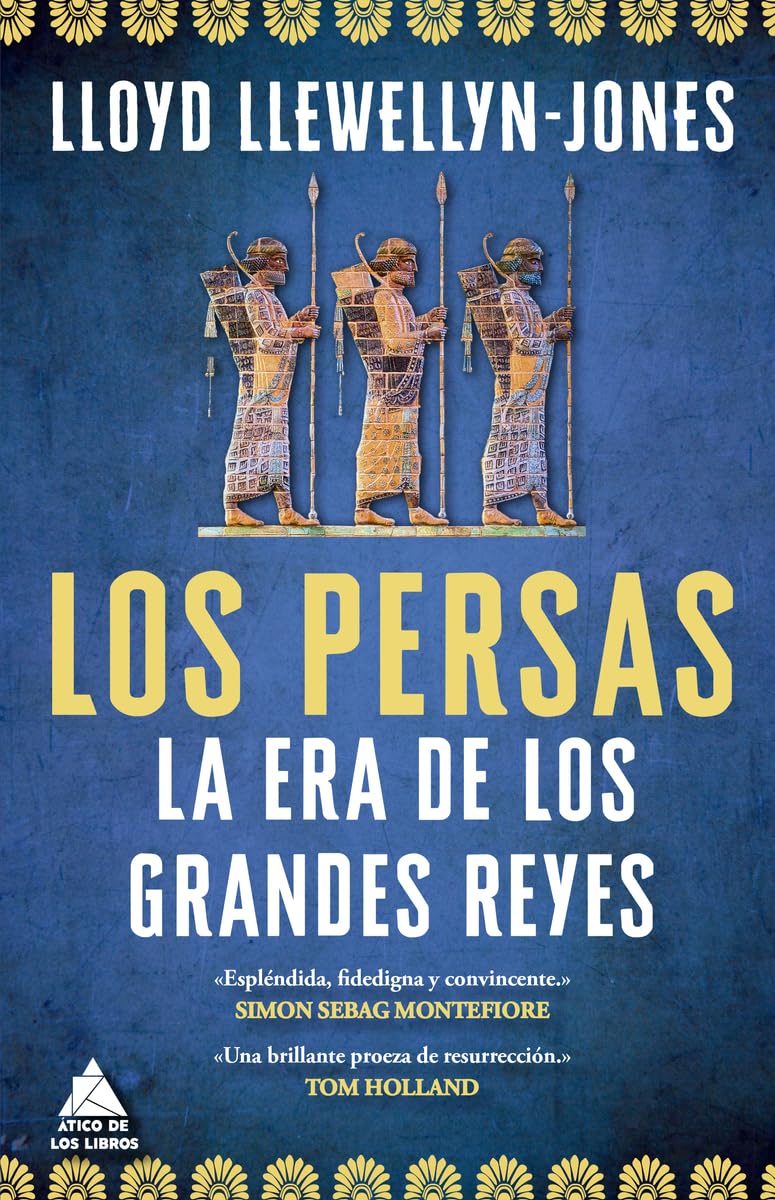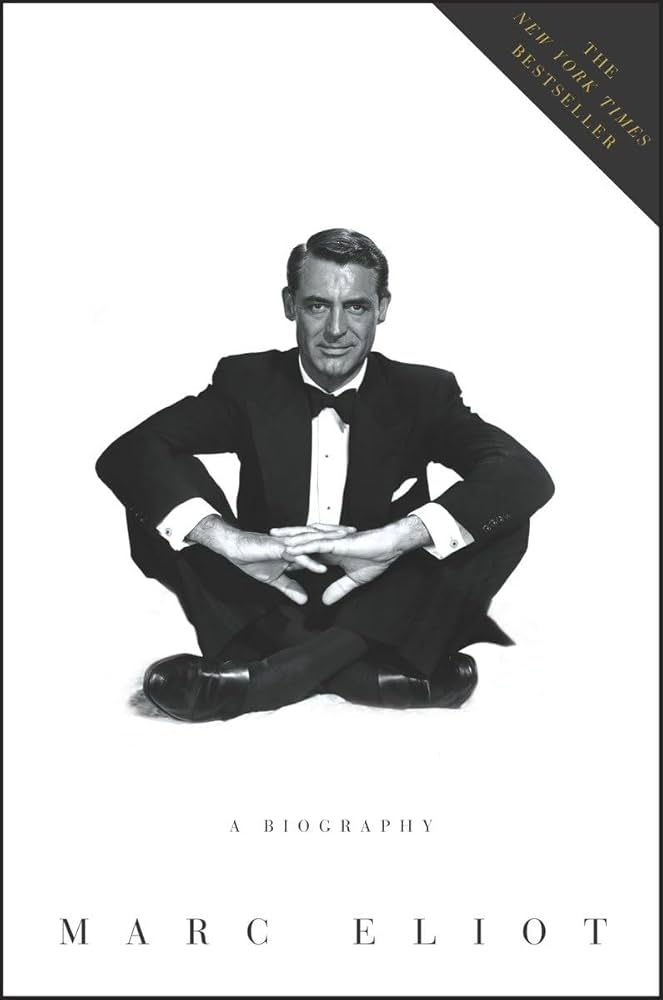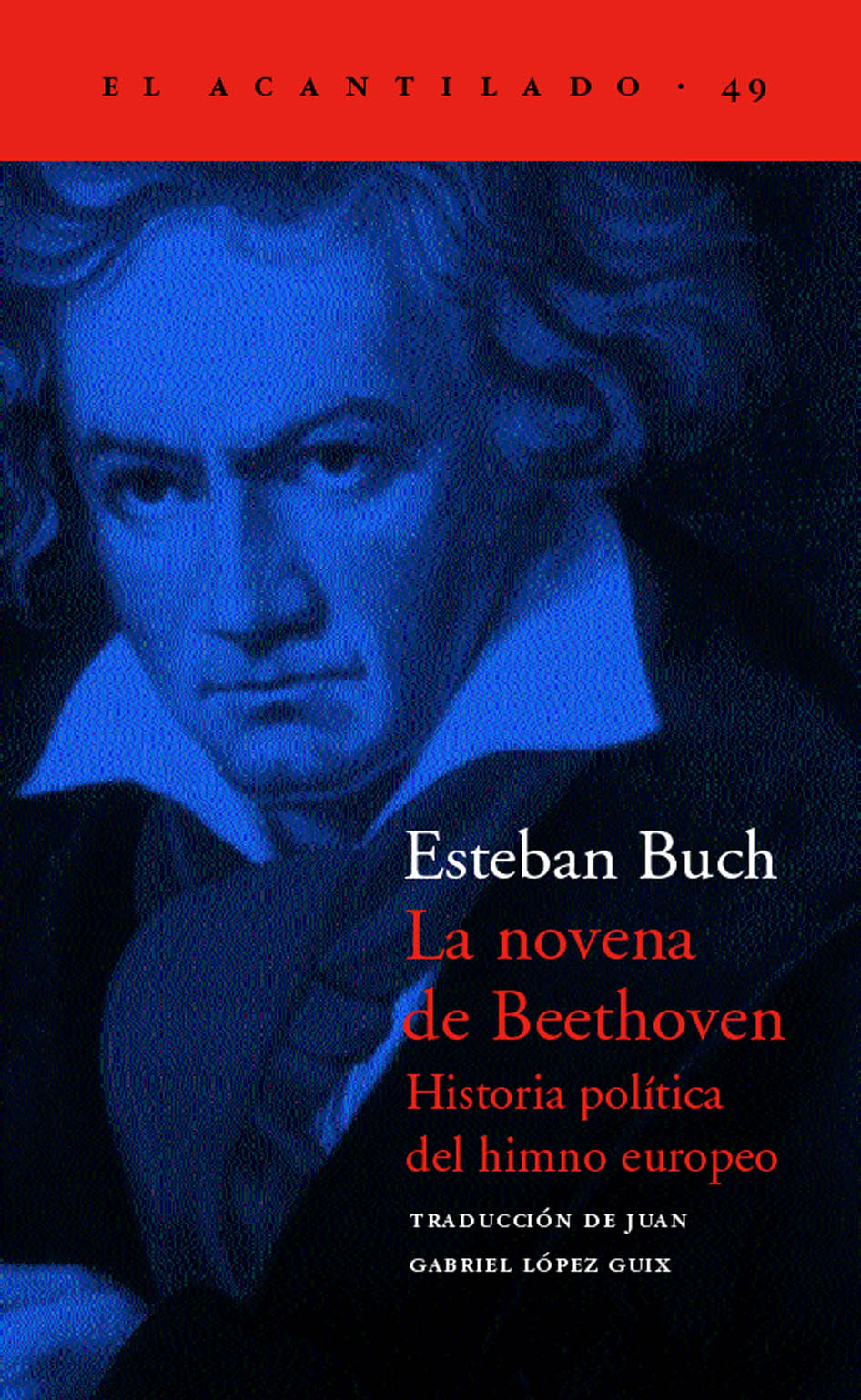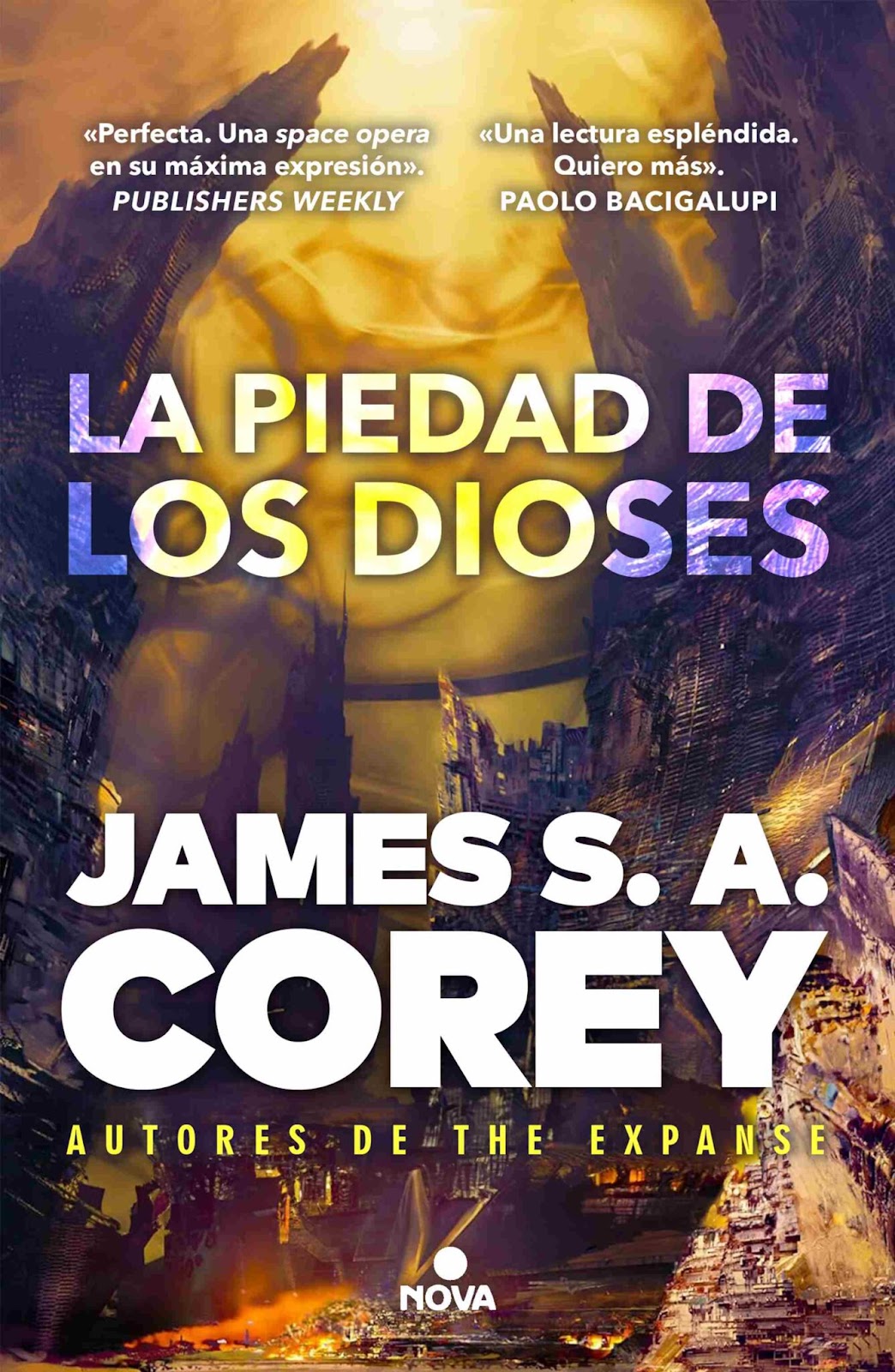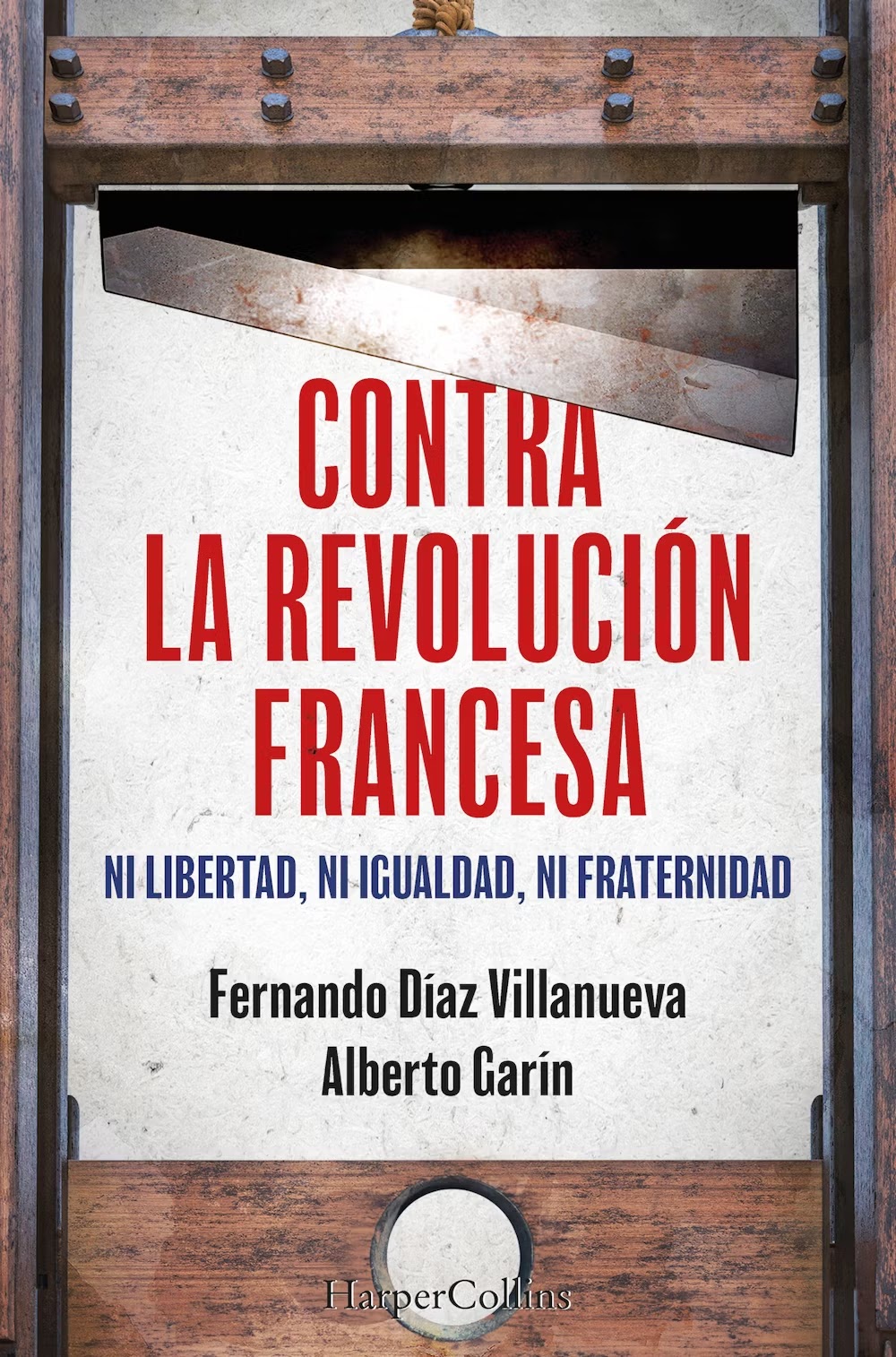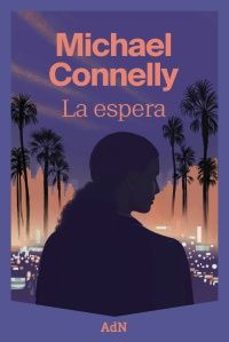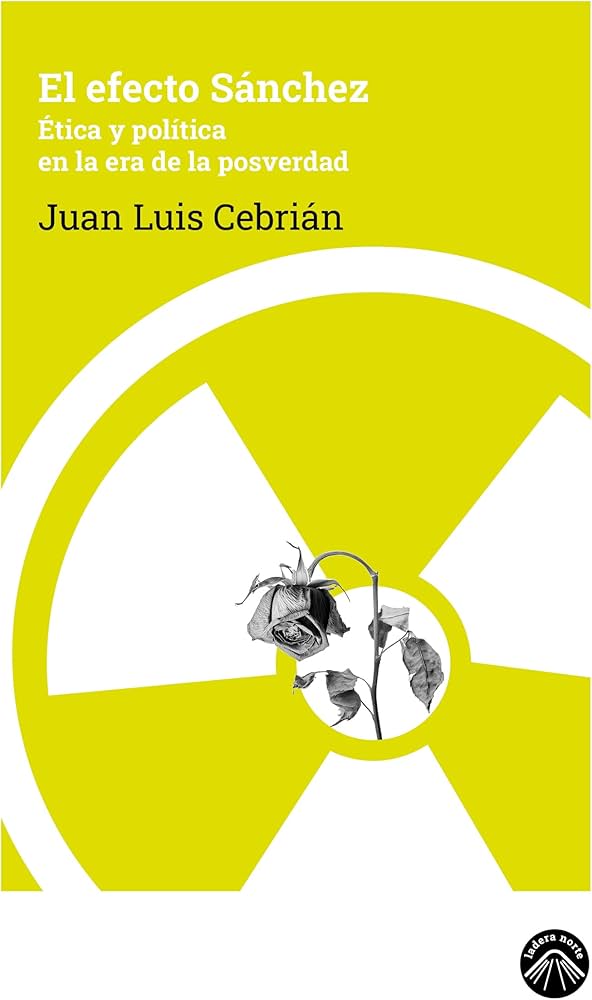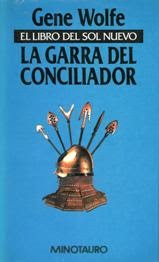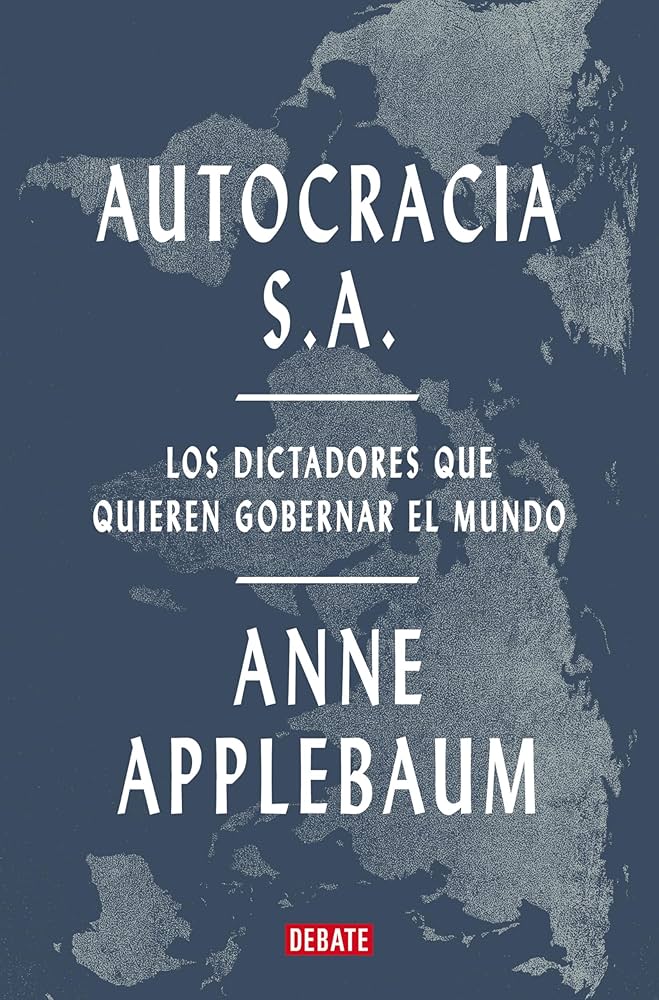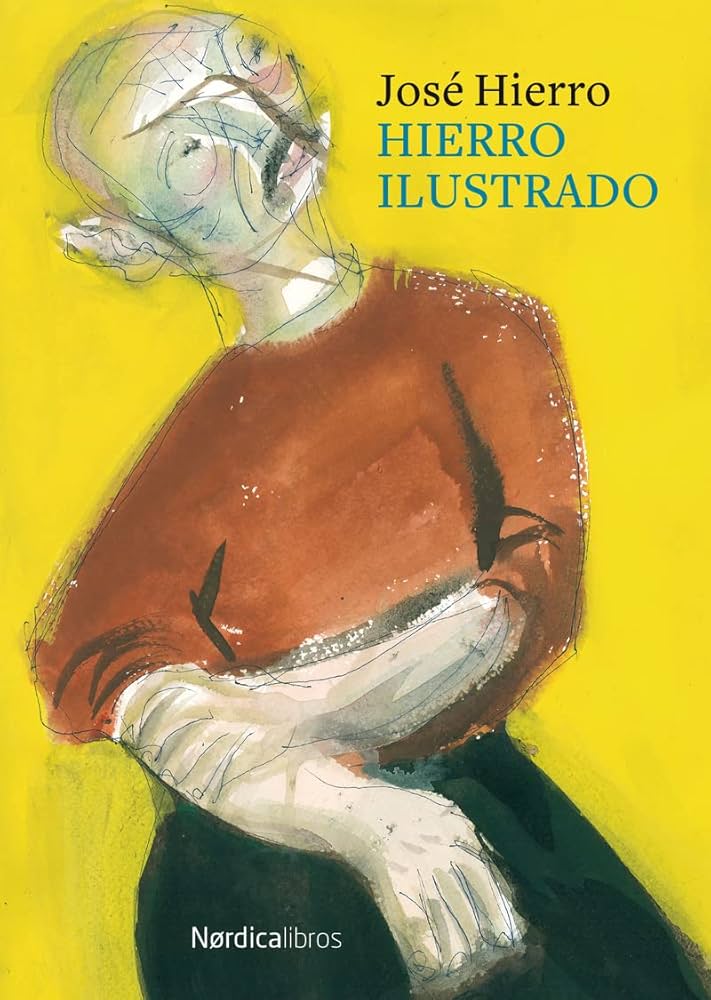Por qué Schoenberg
Harvey Sachs
2024 fue un año de importantes efemérides musicales, encabezadas por los doscientos años del natalicio de Bruckner y el centenario de la muerte de Puccini, ambos ampliamente recordados en las programaciones de orquestas y teatros de ópera de todo el mundo. Bajo el oropel y el sonido de todas esas celebraciones también yacía el ciento cincuenta aniversario del nacimiento de Arnold Schoenberg, que pasó prácticamente desapercibido.
Schoenberg se consideraba a sí mismo el continuador de la gran tradición de la música centroeuropea; esa sucesión de reformadores-continuadores compuesta por los apellidos Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Wagner, Bruckner y Mahler. El compositor austriaco siempre vio su música como el relevo natural de sus predecesores; no se consideraba el destructor de un orden, sino el sucesor de los que lo precedieron mediante la adición de los cambios necesarios para que la tradición se renovase.
Obviamente, y esto casi un siglo después de su muerte es muy evidente, la percepción del público en general y hasta de un nutrido grupo de compositores e intérpretes es bien diferente. En este ensayo Sachs recorre la vida personal y musical de Schoenberg (tan entrelazadas en él) y trata de encontrar una explicación a esta situación. En vida, durante su etapa tonal, nuestro compositor fue un músico relativamente famoso y que se programaba con bastante frecuencia; incluso cuando emprendió el camino de la atonalidad siguió siendo alguien relevante, si bien es cierto que nunca pudo vivir de lo que escribía y siempre tuvo como principal fuente de ingresos la enseñanza, en la que destacó desde bien joven ("Este libro lo aprendí de mis alumnos", escribió en el prólogo de uno de sus tratados más famosos).
Y aquí es donde Sachs lanza una de sus hipótesis: a partir de Puccini y Richard Strauss, ningún compositor ha vivido de lo que componía; y si uno no depende de que lo escuchen para comer, puede que explore vías que teóricamente pueden ser interesantes pero que no interesen prácticamente a nadie y terminen convertidas en meros artefactos culturales. Las últimas obras de Beethoven no gozaron de ninguna popularidad en su tiempo, pero veinte años después de su estreno ya formaban parte del repertorio y eran solicitadas por el público, algo que no ha sucedido con Schoenberg (ni con la inmensa mayoría de las vanguardias del siglo XX).
Y esto lleva a Sachs a su pregunta final: al no existir desde hace muchísimas décadas música clásica "viva" que sea popular, ¿podríamos estar asistiendo al final de un ciclo del arte que ha durado siglos? Tal vez sí o tal vez no, pero este libro merece mucho la pena.